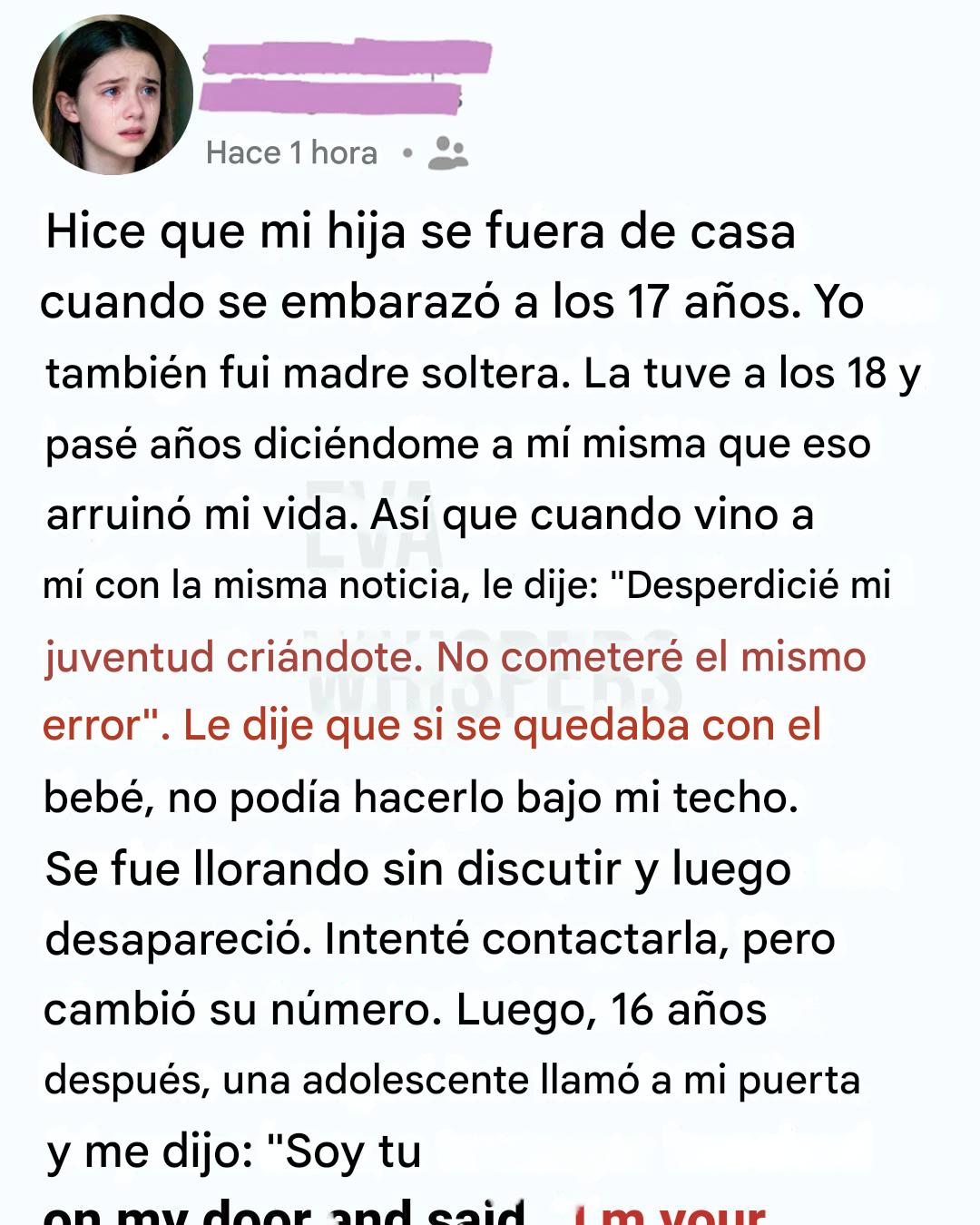Así que cuando vino hacia mí con manos temblorosas y me susurró: «Mamá… estoy embarazada», algo dentro de mí se quebró. No vi a mi hija; vi mis propios errores mirándome fijamente.

—Desperdicié mi juventud criándote —dije con frialdad—. No volveré a cometer el mismo error.
Su rostro se arrugó, pero ella no luchó.
“Si te quedas con ese bebé”, le dije, “no puedes quedarte bajo mi techo”.
Ella asintió, recogió su mochila y salió por la puerta con lágrimas corriendo por sus mejillas. Esperé a que regresara. No lo hizo. Intenté llamarla, pero cambió su número. Una amiga suya finalmente me dijo que se había ido del país.
Durante años, el silencio invadió cada rincón de mi casa. Me convencí de que me odiaba, quizá con razón. Y aun así, en cada cumpleaños, en cada festividad, rezaba para que estuviera a salvo.
Pasaron dieciséis años.
Entonces, una tarde tranquila, llamaron a mi puerta. Al abrir, un adolescente alto y seguro de sí mismo estaba allí, con un sobre en la mano.
“¿Eres tú… mi abuela?” preguntó.
Se me cortó la respiración.
—Soy tu nieto —dijo con dulzura—. Esto es para ti.
Dentro había una invitación de boda, con el nombre de mi hija impreso en una elegante caligrafía. Me temblaban las manos.

—Encontró a un buen hombre —dijo con orgullo—. Se van a casar. Le dije que tenías que invitarte.
Continúa en la página siguiente: